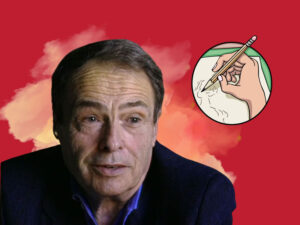Imaginemos que es viernes y, en tu playlist deNovedadesde Spotify, el sencillo que abre es una pegadiza canción de un artista mundialmente famoso. Mientras escuchas la melodía, percibes unas notas de fondo: se trata de un canto distintivo que recuerda la música tradicional indígena. Por un lado, el artista canta sobre temas triviales y, por otro, la melodía está cargada de historia y significado para un pueblo. Entonces nos preguntamos qué intención tiene ese fragmento: ¿acaso es un simple adorno? En la mayoría de los casos, estos préstamos se emplean para darle un toque distintivo a la canción, dejando a un lado el uso tradicional del canto para enfocarse en la mercantilización de una canción viral.
Este escenario es un punto de partida para reflexionar acerca de la compleja dinámica de la apropiación cultural en la música que consumimos a diario. Hoy en día, las generaciones jóvenes desconocen la música tradicional de sus padres y abuelos, pues están inmersos en la producción de su contexto y momento; al tiempo, artistas y disqueras fusionan géneros tradicionales como el flamenco, el huapango, el danzón y el mariachi con ritmos frescos, versátiles y fluidos. Pero, ¿qué pasa cuando este préstamo musical se utiliza con un mero fin lucrativo?
La apropiación cultural es un fenómeno que va más allá de la inspiración o de rendir un homenaje, ya que se adentra al terreno del poder y la representación. Así, es importante reconocer los límites entre el intercambio cultural genuino y la explotación de expresiones ajenas. La música es capaz de crear comunidad, pero también de perpetuar la explotación de tradiciones musicales en menoscabo de la interconexión de distintos panoramas culturales.

Cuando, al componer una canción, se prioriza el éxito comercial y las ganancias sobre el respeto a los pueblos originarios se corre el riesgo de despojar a las tradiciones de su significado profundo, convirtiéndolas en meras mercancías. Por ello, es fundamental fomentar una escucha y una creación musical conscientes que valoren la procedencia y el contexto de cada sonido.
En Europa, por ejemplo, ha ganado popularidad la utilización de ritmos africanos en la música electrónica: tales son los casos del DJ Martin Solveig con su éxito “Hello” (2010), que mezcla el electrohouse con influencias rítmicas africanas, evocando una sensación festiva; y de DJ Black Coffee, un productor sudafricano-suizo que colabora con artistas europeos mezclando voces tradicionales africanas en sus canciones, algo que se puede observar en su NPR Music: Tiny Desk (Home) Concert de (2021).

En otras ocasiones, las apropiaciones culturales suceden en otros planos. Un caso muy criticado fue el de la banda de k-pop, BigBang: en su video musical “Bang Bang Bang” (2015), el cantante Seungri usó un tocado de guerra tradicional que tiene un simbolismo sagrado y ceremonial entre los pueblos nativoamericanos, y sólo puede ser usado por quienes han logrado los más grandes honores en sus tribus; por eso, utilizarlo de forma descontextualizada en una canción de k-pop fue tomado como un ejemplo perfecto de ignorancia y banalización de la cultura.
Algo contrario pasa con la música flamenca en España. Este género tiene raíces entre los gitanos de la región de Andalucía, pero muchos de los artistas que han alcanzado reconocimiento mundial en este género no son gitanos: pensemos en Califato ¾ con su álbum Puerta de la Cânne (2019), en C. Tangana con su disco El Madrileño (2021) y en Rosalía, quien inició su carrera cantando flamenco tradicional en bares y teatros de España, hasta que en 2017 sacó al mercado Los Ángeles, con canciones en las que reinterpretó ritmos flamencos tradicionales con un enfoque experimental. Aunque mantuvo la raíz del flamenco clásico, su aproximación fue considerada vanguardista y contemporánea, lo que la situó dentro de una nueva corriente del género; en 2018, su álbum El mal querer reforzó esta fusión al mezclar las palmas típicas del flamenco y los jadeos con sonidos de motocicletas, cuchillos y vidrios quebrándose.
En México, muchas de nuestras expresiones musicales siguen una tradición indígena o virreinal, desde el uso del requinto del mariachi hasta el son istmeño de Oaxaca recuperado en los corridos tumbados (CT) o la electrocumbia del Estado de México. Así, cada vez es más común escuchar CT que recuperan el uso del requinto en las introducciones de sus canciones —por ejemplo, en “El F” (2021) de Natanael Cano y Junior H, o “El Lokeron” (2024) de Tito Double P.
Por otro lado, artistas como Raymix y Guzens son precursores de la electrocumbia, un género que fusiona la cumbia con la música electrónica; por último, está la utilización de sones istmeños en canciones superficiales como “Godfather” (2025) de Fuerza Regida, que destaca por el uso de tripletes y deslizamientos de las cuerdas característicos de sones tradicionales como “La Llorona” o “La Petrona”.
El problema radica en que muchos artistas desconocen o minimizan el significado cultural original de dichos elementos. Esa actitud, intencionada o no, despoja de profundidad a las expresiones culturales hasta convertirlas en mercancías para el consumo global. El impacto de estas apropiaciones suele ser sutil pero significativo para las comunidades de origen cuyas tradiciones son trivializadas o comercializadas sin su consentimiento o beneficio, lo que promueve una representación distorsionada de dichos pueblos, reduciéndolos a estereotipos o caricaturas capitalizables.
La industria musical global tiene la capacidad de amplificar ciertas voces y silenciar otras, cayendo en dinámicas de poder poco éticas. Por eso resulta doloroso ver el impacto de la globalización en comunidades cuya identidad cultural está siendo explotada comercialmente por personas que no comprenden ni respetan su significado. Sin duda, estamos hablando de despojo y marginación.